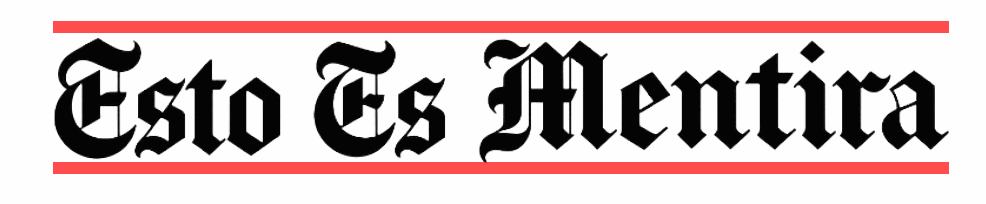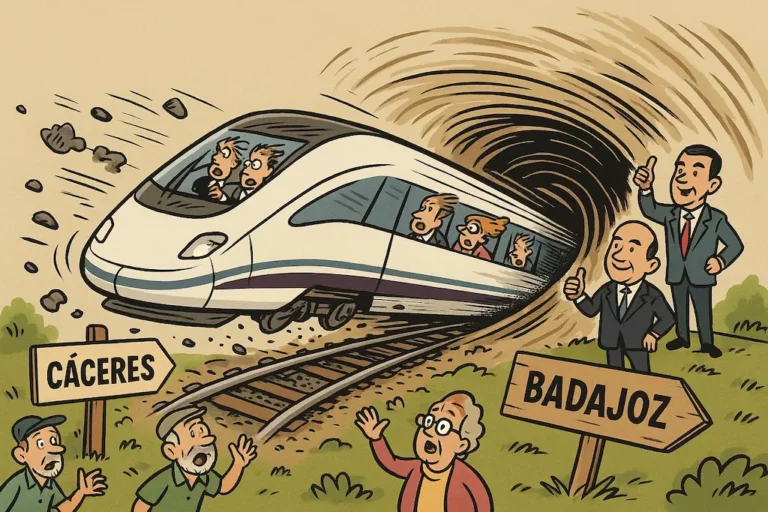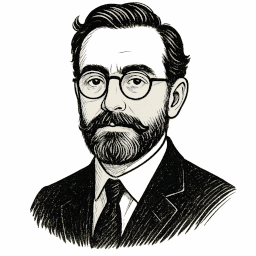
La tentación de la mano dura es como esa dieta milagro que promete abolir el hambre sin tocar el postre: nadie cree del todo que funcione, pero cuánto consuelo ofrece repetirlo. Estados Unidos, en su segundo experimento trumpiano, parece estar probando una versión institucional de ese anhelo: menos deliberación, más orden; menos contrapesos, más eficacia; menos democracia, más “seguridad” entre comillas del tamaño del Capitolio. El menú es conocido: nacionalismo sentimental, sospecha del discrepante y, por encima de todo, la promesa narcótica de que “esta vez sí” las cosas irán rápidas, rectas y, si hace falta, con botas.
No son insinuaciones vaporosas. En agosto, la Casa Blanca ordenó crear unidades de la Guardia Nacional “especializadas” en controlar disturbios domésticos y una fuerza rápida en Washington con miembros “deputizados” para funciones de orden público: una reinterpretación muscular de la frontera entre lo civil y lo militar que encendió alarmas entre expertos y gobernadores. La medida llegó después de desplegar miles de guardias armados en la capital con el argumento de una “emergencia de crimen”, pese a que las cifras no acompañaban el drama. Si suena a ensayo general, es porque lo es.
El celo no se ha detenido en la calle; también ha llamado a las puertas del conocimiento. El Smithsonian, esa catedral de vitrinas donde los países guardan su memoria, ha sido objeto de una campaña presidencial para “limpiar la ideología”, con revisión de exposiciones y amenazas veladas sobre la financiación. Quien controla el relato del pasado, filtra el vocabulario del presente: esclavitud “excesivamente enfatizada”, patriotismo “insuficientemente celebrado”. Se llama pedagogía desde el poder, y los museos, cuya esencia es la complejidad, llevan meses tomando aire.
En la universidad, el mensaje se transmite con el lenguaje que más teme un laboratorio: el del recorte. Una congelación de más de 2.000 millones de dólares en ayudas federales a Harvard ha paralizado proyectos de biomedicina y física cuántica; el propio centro ha denunciado la medida como inconstitucional. La ciencia, que vive de plazos largos y certezas cortas, no digiere bien estas tempestades. Y, sin embargo, es exactamente el punto: disciplinar la autonomía académica mediante el grifo.
La dramaturgia autoritaria necesita escenas. Una de las preferidas es la del enemigo interno. De ahí el carrusel de órdenes ejecutivas que endurecen la frontera y reimaginan la inmigración como “invasión” a la que hay que “garantizar protección” a los estados. Hasta se ha ensayado un peculiar atajo: vincular la quema de bandera a la deportación, como si un símbolo inflamado pudiera sustituir a un debido proceso. La metáfora es transparente: la lealtad no se discute, se acredita.
A la liturgia se suma la logística. Guardias estatales en tareas de apoyo a ICE —liberando agentes para redadas—, y operativos masivos que provocan protestas, especialmente en Los Ángeles, con una ciudadanía atrapada entre el deber de protestar y el miedo a la excusa. En la estética del poder fuerte, los uniformes siempre salen bien en cámara. En la ética del constitucionalismo, no tanto.
Quizá lo más inquietante no es lo que hace el Ejecutivo, sino lo que deja de poder hacer el Judicial. La Corte Suprema ha cercenado una herramienta crucial de los jueces de distrito —las famosas “injunctions” universales—, restringiendo su capacidad para frenar a tiempo políticas potencialmente inconstitucionales. Las disensiones advertían del riesgo: si los tribunales no pueden ordenar al Ejecutivo que obedezca la ley “para todos”, el espacio de arbitrariedad crece como espuma. Es un debate técnico con consecuencias de hocico: menos freno, más rodillo.
Y cuando los jueces hablan, reciben respuesta. La Asociación Americana de Abogados ha tenido que recordar públicamente lo obvio —que la crítica a los jueces por sus fallos es una forma de hostigamiento institucional—, mientras crecen voces que piden que la judicatura controle su propia fuerza de seguridad ante el temor de que el Ejecutivo politice la protección. Si los árbitros piden cascos, es que el partido se ha puesto feo.
¿Exagera uno al ver ahí una deriva autoritaria? Ojalá. Pero hay una constante que atraviesa estos gestos: la impaciencia con la deliberación. El Museo tarda en revisar; la Universidad tarda en corregir; los jueces tardan en resolver; la ciudad tarda en cambiar. Autocracia es la política para quienes no toleran la tardanza. Como decía el ficticio profesor Bledsoe —quien nunca existió, pero debería—, “el atajo es el camino favorito de los que desconocen el mapa”.
La pregunta incómoda no es si un líder quiere más poder —eso es casi zoológico—, sino por qué una parte de la sociedad lo aplaude. El movimiento MAGA encarna esa preferencia por la dictadura “de los míos”: un régimen sin duda autoritario, pero tolerable —casi amable— mientras ahorre a los fieles el trance de convivir con la disidencia. Es, si se quiere, la fantasía de la democracia sin adversarios: urnas sí, oposición no; pluralismo sí, pero sin plural. El problema es que los autoritarismos “democráticos” son como las dietas milagro: empiezan con sacrificios ajenos y terminan por devorar al devoto.
Las sociedades abiertas están llenas de gente que suspira por cerrar la puerta desde dentro. Y, sin embargo, conviene recordar a quienes no tienen llave alguna. En Corea del Norte, nacer es ya una condena a la unanimidad; en China, la disidencia se administra con una mezcla de algoritmo y garrote. Es fácil desde el sofá occidental —con su wifi y su sobremesa— romantizar la eficiencia ajena y despreciar la torpeza propia. Pero la libertad es, ante todo, la posibilidad de corregir; la dictadura, por definición, es la obstinación erigida en sistema.
Europa no es inmune al contagio. El auge de ultraismos que prometen “orden” como si fuera una app de reparto —llega rápido, aunque siempre frío— coincide con la erosión de la confianza en parlamentos, tribunales y prensa. Si Estados Unidos normaliza el experimento de una “tiranía legalista” —esa que firma órdenes ejecutivas a un ritmo industrial, debilita árbitros y coloniza la cultura—, el Viejo Continente no quedará al margen. Las democracias no mueren de golpe: se van a dormir temprano un día sí y otro también hasta que, cuando las llamas, ya roncan con sueño de plomo.
La objeción clásica —“las democracias son un desastre”— siempre tuvo algo de verdad. Sí, son ruidosas, lentas y excesivamente humanas; a veces se parecen a una comunidad de vecinos con megáfono. Pero albergan su propia genialidad: admiten enmienda. Un gobierno puede ordenar a los guardias, pero no puede ordenar a los hechos. Si cierra los museos, el pasado encuentra grietas; si ahoga a la universidad, la ciencia se muda; si intimida a los jueces, el derecho reaparece por la fisura. La democracia es la única forma política que organiza su propia autocrítica sin colapsar, y ésa es su resiliencia y su fastidio.
Entonces, ¿por qué preferiríamos vivir en una dictadura? Porque es el paraíso de la certidumbre, el spa del espíritu fatigado: uno entra, entrega sus dudas en consigna y sale revitalizado de obediencia. Lo “woke” se desenchufa; los jueces se despistan; los inmigrantes desaparecen; el museo enseña estampas; la ciudad, en fin, marcha. Hasta que un día descubrimos que lo que ha dejado de marchar somos nosotros.
La democracia, por el contrario, exige que el adulto se gane la ciudadanía todos los días: que discuta, que se equivoque, que aguante al vecino y, si hace falta, que lo vote. Es lenta porque nos incluye; es ingrata porque nos iguala. La dictadura promete rapidez a cambio de silencio. Y cuando uno paga con la voz, pierde el recibo.
El atajo siempre seduce, pero la carretera es la única que lleva a casa. Si Europa mira a Estados Unidos y reconoce en el espejo la sombra de una tiranía con papeleta, debería recordar una lección antigua: los grilletes más peligrosos son los que llevan nuestro nombre.